Enoch Soames, es uno de los cuentos más representativos de Max Beerbohm. A continuación te lo compartimos completo.
Coméntanos en los comentarios qué te pareció.
LEE 100 DE LOS MEJORES CUENTOS CORTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
ENOCH SOAMES
Cuando el señor Holbrook Jackson dio al mundo un libro sobre la literatura de las dos últimas décadas del siglo xix, busqué ansiosamente en el índice a soames, enoch. Temía que no estuviese. Y no estaba. Pero sí todos los demás. Muchos escritores a los que había olvidado por completo, o recordaba vagamente, revivieron para mí, ellos y sus obras, en las páginas de Holbrook Jackson. El libro era minucioso y estaba escrito con brillantez. De ahí que la omisión que descubrí fuese la prueba más fehaciente de que el pobre Soames había fracasado en su intento de dejar huella en la literatura de su década. Me atrevería a afirmar que fui el único en advertir la omisión. ¡El pobre Soames había fracasado estrepitosamente! No cabe ni siquiera el consuelo de que si hubiese alcan zado algún éxito se habría desvanecido de mi mente, como lo hicieron todos los demás, para regresar sólo al llamado del historiador. Cierto que, de haberle sido reconocidas en vida las dotes que poseía, jamás habría cerrado el trato que le vi hacer, aquel extraño negocio cuyas consecuencias han hecho que se mantenga vivo en mi memoria. Sin embargo, precisamente esas consecuencias muestran a las claras la lamentable persona que fue. Pero no es la compasión la que me impulsa a escribir sobre él. Si por su bien fuera, pobre diablo, me creería obligado a mantener la pluma lejos del tintero. No está bien mofarse de los muertos. Pero ¿cómo escribir sobre Enoch Soames y no presentarlo como alguien ridículo? O mejor dicho, ¿cómo silenciar el hecho horrible de que era ridículo? No me siento capaz de hacerlo. A su debido tiempo ustedes mismos verán que no tengo más remedio que escribir. Y lo mejor será empezar de una vez.
CINCO CUENTOS DE JULIO CORTÁZAR PARA LEER EN LÍNEA
Durante el trimestre de verano de 1893 cayó sobre Oxford un prodigio del cielo. Causó gran impacto y dejó una honda huella. Profesores y alumnos se arracimaron a su alrededor muy pálidos y ya no se habló de otra cosa. ¿De dónde provenía aquel meteorito? De París. ¿Cómo se llamaba? Will Rothenstein. ¿Qué propósito traía? Pintar una serie de veinticuatro retratos que publicaría como litografías la Bodley Head de Londres. El asunto corría prisa. El rector de a, el decano de b y el regius professor de c ya habían «posado» mansamente. Dignos y decrépitos ancianos que nunca se habían avenido a posar para nadie no lograron resistirse a aquel dinámico y menudo extranjero. No exigía: invitaba; no invitaba: ordenaba. Tenía veintiún años. Llevaba unas gafas que centelleaban como ningunas vistas hasta entonces. Era hombre de ingenio. Estaba lleno de ideas. Conocía a Whistler. Conocía a Edmond de Goncourt. Conocía a todo el mundo en París. Los conocía al dedillo. Era París en Oxford. Se rumoreaba que tan pronto como terminara con los profesores seleccionados incluiría a unos pocos estudiantes. Me llenó de orgullo ser elegido. Rothenstein me inspiraba tanta simpatía como temor, pero surgió entre nosotros una amistad que de año en año se fue haciendo cada vez más íntima y valiosa para mí. Al terminar el curso aterrizó, casi podría decirse que meteóricamente, en Londres. Le debo a él mi primer contacto con ese pequeño universo de imperecedero encanto llamado Chelsea y el principio de mi relación con Walter Sickert y otros ilustres prohombres residentes allí. Fue Rothenstein quien me llevó a ver, en Cambridge Street, en Pimlico, a un joven llamado Aubrey Beardsley, cuyos dibujos ya eran famosos entre los iniciados. Mi primera visita a la Bodley Head la hice con Rothenstein. También gracias a él accedí a otro círculo de la inteligencia y la audacia, la sala de dominó del Café Royal. Y en ese lugar, aquella tarde de octubre, contemplando los exuberantes dorados, los terciopelos carmesíes dispuestos entre espe jos a ambos lados y las hieráticas cariátides, en medio del humo de tabaco que se alzaba hacia los paganos frescos del cielo raso y del murmullo de conversaciones tal vez cínicas apagadas de cuando en cuando por el estrépito de las fichas de dominó al ser removidas sobre las mesas de mármol, respiré hondo y dije para mis adentros «¡Esto sí que es vida!».
Era antes de la hora de cenar. Tomamos vermut. Quienes conocían a Rothenstein lo señalaban para mostrárselo a los que sólo lo conocían de nombre. Por la puerta giratoria no hacían más que entrar caballeros que deambulaban lentamente arriba y abajo en busca de mesas vacías u ocupadas por amigos. Me interesó uno de esos desubicados porque estaba seguro de que trataba de llamar la atención de Rothenstein. Había pasado dos veces junto a nuestra mesa con aire dubitativo; pero Rothenstein, que se encontraba en el punto culminante de una disquisición sobre Puvis de Chavannes, no lo vio. Era un individuo encorvado, más bien alto y muy páli do, de largos cabellos castaños. Llevaba una barba rala, o mejor dicho, lucía un puñado de pelillos levemente rizados y arracimados para disimular el mentón hundido. Era un sujeto de apariencia extraña; pero creo que en la década de 1890 las apariciones extrañas eran más frecuentes que en la actualidad. Los jóvenes escritores de entonces—y yo estaba seguro de que ese hombre era uno de ellos— luchaban denodadamente por tener un aspecto singular. Llevaba un negro sombrero flexible de aspecto clerical pero de vocación bohemia y una capa impermeable gris, que, tal vez por ser a prueba de agua, no resultaba romántica. Decidí que confuso era le mot juste para él. Yo había hecho ya mis pinitos en la escritura y buscaba de continuo le mot juste, aquel Santo Grial de la época. El individuo confuso se aproximó nuevamente a nuestra mesa y en esta ocasión decidió detenerse. —Usted no me recuerda—dijo en un tono de voz monocorde. Rothenstein lo miró alegremente.
40.000 LIBROS PARA LEER GRATIS
—Sí, le recuerdo—contestó al cabo de unos instantes, y con más orgullo que efusión, el orgullo de una memoria retentiva, añadió—: Edwin Soames. —Enoch Soames—dijo Enoch Soames. —Enoch Soames—repitió Rothenstein, dando a entender por su tono que se daba por satisfecho habiendo recordado el apellido—. Nos vimos dos o tres veces en París cuando usted vivía allí. Nos conocimos en el Café Groche. —Y fui una vez a su estudio. —Ah, sí. Qué mal me supo haber estado fuera… —Pero si estaba usted, y hasta me enseñó algunos de sus cuadros, ¿recuerda?…Tengo entendido que actualmente vive usted en Chelsea. —Sí. Me extrañó que, tras el monosílabo, el señor Soames no prosiguiera su camino. Permaneció pacientemente allí, casi como un animal estólido o incluso como un asno mirando por encima de una cerca. Una triste figura, la suya. Se me ocurrió que quizá le mot juste para él fuera hambriento; pero ¿hambriento de qué? Parecía haber perdido por completo el apetito. Sentí lástima por él; y aunque Rothenstein no lo invitó a Chelsea, sí le pidió que tomara asiento y pidiera algo. Una vez sentado transmitía la sensación de estar más seguro de sí mismo. Echó hacia atrás las alas de su capa con un gesto que, de no haber sido ésta impermeable, habría podido parecer un desafío al mundo en general.
Y pidió una absenta. —Je me tiens toujours fidèle—le dijo a Rothenstein—à la sorcière glauque [‘Me mantengo fiel a la glauca hechicera’].
—Pero le sienta mal—repuso Rothenstein secamente. —Nada sienta mal—contestó Soames—.
Dans ce monde il n’y a ni de bien ni de mal [‘En este mundo no existen ni el bien ni el mal’].
—¿Cómo que no existen el bien y el mal? ¿A qué se refiere?
AUDIOCUENTOS GRATIS PARA NIÑOS
—Lo expuse todo en el prefacio de Negaciones. —¿Negaciones? —Sí, le regalé un ejemplar. —Claro, naturalmente. Pero ¿acaso explicaba usted, por ejemplo, que no existiera la buena y la mala escritura? —No—dijo Soames vacilante—. Naturalmente que en el arte hay cosas buenas y malas. Pero en la vida… no. —Estaba liando un cigarrillo, con sus manos finas y blancas, no muy limpias, y las puntas de los dedos manchadas de nicotina—. En la vida existe la ilusión del bien y del mal pero…—Su voz se diluyó en un murmullo en el que fueron apenas audibles las palabras vieux jeu y rococó. Me dio la impresión de que creía no estar haciendo justicia a su propia obra y temía que Rothenstein se pusiese a señalarle incoherencias. Sea como fuere, finalmente se aclaró la garganta y dijo—: Parlons d’autre chose [‘Cambiemos de tema’]. ¿A alguien le parece que era un necio?
A mí no me lo pareció. Yo era joven y care cía aún de la claridad mental que ya poseía Rothenstein. Soames era fácilmente cinco o seis años mayor que cualquiera de nosotros dos. Y además había escrito un libro. Era maravilloso haber escrito un libro. De no haber estado presente Rothenstein yo habría reverenciado a Soames. Y aun estando él, Soames me inspiró respeto y, de hecho, hasta estuve a punto de reverenciarlo cuando dijo que pronto iba a publicar otro. Le pregunté si era posible saber de qué clase de libro se trataba. —Mis poemas—respondió. Rothenstein le preguntó si ése sería el título del libro. El poeta reflexionó sobre tal sugerencia pero dijo que más bien se inclinaba por no ponerle título. —Si un libro es bueno…—murmuró sacudiendo el cigarrillo. Rothenstein objetó que la ausencia de título podía no ser buena para las ventas del libro. —Si voy a una librería—arguyó—y pregunto únicamente «¿Lo tienen ustedes?», ¿cómo pueden saber qué libro quiero?
—Bueno, naturalmente que mi nombre figurará en la portada—repuso Soames muy serio—. Y también me gustaría—añadió mirando fijamente a Rothenstein—poner mi retrato en la portada. Rothenstein admitió que era una idea excelente y luego dejó caer que se marchaba al campo y que permanecería allí una temporada. Y a continuación consultó su reloj, soltó una exclamación al comprobar la hora, pagó al camarero y se marchó para cenar conmigo. Soames permaneció en su lugar, fiel a la glauca hechicera. —¿Por qué se ha negado tan rotundamente a hacerle un retrato?—le pregunté. —¿A él? ¿Cómo se le puede hacer un retrato a alguien que no existe? —Sí, es confuso—admití. Pero mi mot juste sonó falsa. Rothenstein insistió en que Soames era inexistente. Aun así, Soames tenía un libro escrito. Le pregunté a Rothenstein si había leído Negaciones. Dijo que lo había ojeado «pero no presumo de saber nada acerca de literatu ra», añadió secamente. Ésa era una reserva muy típica de la época. Entonces los pintores no admitían que nadie ajeno a su propio arte tuviese derecho a expresar una opinión acerca de la pintura. Esa ley (grabada en las tablas que trajo Whistler de la cumbre del Fujiyama) imponía determinadas limitaciones. Si las demás artes no resultaban totalmente incomprensibles salvo para quienes las practicaban, la ley naufragaba y, por decirlo de algún modo, la Doctrina Moore no se sostenía. Por lo tanto, ningún pintor habría osado dar su opinión sobre un libro sin advertir de antemano que su opinión carecía de valor. No había mejor crítico literario que Rothenstein, pero en aquella época yo no me hubiese atrevido a decírselo; y comprendí que debía forjarme una opinión sobre Negaciones sin ayuda de nadie. En aquellos tiempos, no comprar el libro de un autor al que había conocido personalmente me habría parecido un sacrificio intolerable.
Cuando regresé a Oxford para el trimestre de otoño tenía en mi poder un ejem plar de Negaciones. Solía dejarlo despreocupadamente sobre la mesa de mi cuarto, y cuando algún amigo lo miraba y me preguntaba de qué trataba yo decía: «Ah, es un libro muy notable de un conocido mío». Pero nunca logré explicar «de qué trataba». No fui capaz de verle ningún sentido a ese pequeño volumen verde. En el prefacio no encontré la menor clave para el exiguo laberinto de contenidos y en ese laberinto, nada que explicase el prefacio. Inclínate cerca de la vida. Muy cerca… más cerca. La vida es tejido y en ella no hay trama ni urdimbre, tan sólo tejido. Por eso soy católico, de Iglesia y de pensamiento, pero permito que la lanzadera del cambiante Humor teja lo que el Humor desea.
Tales eran las primeras frases del prefacio, pero las que venían a continuación eran aún de más difícil comprensión. Luego venía «Stark: un conte» acerca de una midinette [‘modistilla’] que, hasta donde fui ca paz de colegir, asesinaba, o estaba a punto de asesinar, a un mannequin. Era lo más parecido a un cuento de Catulle Mendès en el que el traductor se hubiese saltado, o eliminado, una frase sí y otra no. Después venía un diálogo entre Pan y santa Úrsula que, en mi opinión, carecía de «garra». Y seguidamente unos aforismos (titulados Áφορίσματα). En conjunto, a decir verdad, el libro reunía una gran variedad de formas que habían sido evidentemente elaboradas con mucho esmero. Era más bien el contenido lo que se me escapaba. ¿Acaso había algún contenido?, y entonces se me ocurrió preguntarme: «¿Y si Soames fuese un necio?». Pero de inmediato contemplé la hipótesis contraria: «¿Y si el necio fuera yo?». Decidí concederle a Soames el beneficio de la duda. Yo había leído L’après-midi d’un faune sin entender palabra. Pero Mallarmé era un maestro, naturalmente. ¿Cómo podía yo saber que Soames no lo era? Su prosa tenía cierta musicalidad que no llegaba a deslumbrar pero que quizá, pensé, resultaba evocadora y estaba dotada de un sentido tan profundo como el de Mallarmé. Por lo tanto aguardé sus poemas con actitud abierta.
Y seguí esperándolos con impaciencia la segunda vez que me lo encontré. Fue una tarde de enero. Camino de la mencionada sala de dominó, pasé junto a una mesa ocupada por un hombre pálido con un libro abierto. Él alzó la mirada hacia mí y yo lo miré por encima del hombro con la vaga sensación de que debería haberlo reconocido. Regresé sobre mis pasos para presentar mis respectos. Tras intercambiar unas palabras dije refiriéndome al libro abierto: —No querría interrumpirle. —E hice amago de proseguir. Pero Soames, con su tono de voz monocorde, me contestó: —Estoy encantado de que me interrumpa. Así que tomé asiento, obedeciendo a su invitación. Le pregunté si iba a menudo a leer allí. —Sí, suelo leer aquí esta clase de cosas —dijo refiriéndose al título del libro: Los poemas de Shelley.
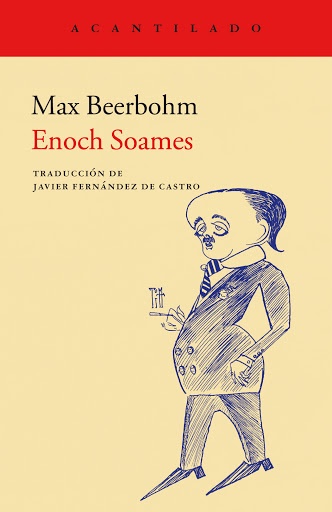
Cinthia Flores
Fotógrafa y reportera.










