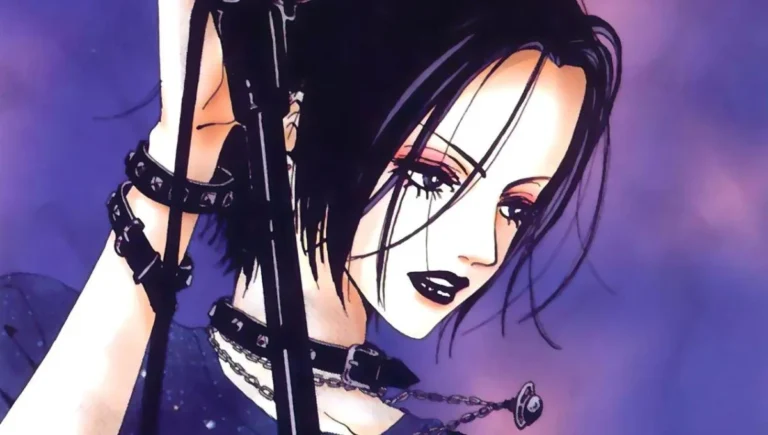Los Muertos, es uno de los cuentos más representativos de James Joyce. A continuación te lo compartimos completo.
Coméntanos en los comentarios que te pareció.
LEE 100 DE LOS MEJORES CUENTOS CORTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
LOS MUERTOS
Lily, la hija del vigilante, se vio literalmente arrastrada. Apenas había conducido a un ca- ballero hasta la pequeña despensa situada tras el despacho de la planta baja y le había ayu- dado a quitarse el sobretodo cuando la reso- llante campana de la puerta principal volvió a sonar y tuvo que recorrer apresuradamente el desguarnecido pasillo para dejar entrar a otro invitado. Afortunadamente para ella no debía atender también a las damas. La seño- rita Kate y la señorita Julia habían sido previ- soras y habían convertido el cuarto de baño del primer piso en un vestidor para señoras. La señorita Kate y la señorita Julia estaban allí, cuchicheando, riendo y zangoloteando, siguiéndose la una a la otra hasta el rellano de la escalera, escudriñando por encima de la barandilla y llamando a Lily para preguntarle quién había llegado.
El baile anual de las señoritas Morkan era siempre un asunto de gran importancia. Todo el mundo que las conocía asistía a él, miem- bros de la familia, viejos amigos de la fami- lia, los miembros del coro de Julia, cualquiera de las alumnas de Kate que estuviera lo su- ficientemente crecida e incluso algunas de las alumnas de Mary Jane también. Ni una sola vez había quedado deslucido. Que todo el mundo recordase, llevaba años y años ce- lebrándose con esplendor; desde que Kate y Julia, tras el fallecimiento de su hermano Pat, habían dejado la casa de Stoney Batter y se habían llevado a Mary Jane, su única sobrina, a vivir con ellas en la sombría, adusta casa de Usher Island1, cuyo piso superior habían alquilado al señor Fulham, el merchante de grano de la planta baja. Aquello había sucedi- do hacía sus buenos treinta años como poco. Mary Jane, que en aquel entonces había sido una chiquilla que aún vestía corto, era ahora
CINCO CUENTOS CORTOS DE FRANZ KAFKA
el principal sustento del hogar, pues tocaba el órgano en Haddington Road2. Había pasado por la Academia3 y todos los años organizaba un concierto de alumnas en la sala superior del Antient Concert Rooms4. Muchas de sus alumnas pertenecían a las familias de buena clase de la línea Kingstown-Dalkey5. Por an- cianas que fuesen, sus tías también aportaban. Julia, aunque bastante encanecida ya, seguía siendo la primera soprano del Adán y Eva6, y Kate, demasiado débil como para salir a me- nudo, daba lecciones musicales para princi- piantes en el viejo piano de pared de la sala trasera. Lily, la hija del vigilante, se encargaba
de hacerles las labores del hogar. Aunque lle- vaban una vida modesta, les gustaba comer bien; lo mejor de todo: filetes de solomillo, té del de tres chelines y la mejor cerveza negra embotellada. Pero Lily raras veces cometía un error en los pedidos, de manera que se llevaba bien con las tres señoras de la casa. Eran un poco quisquillosas, eso era todo. Lo único que no soportaban era que se las replicase.
Por supuesto, tenían buenos motivos para ser quisquillosas en una noche como aquella. Y para entonces pasaban bastante de las diez en punto y aún no había ni rastro de Gabriel ni de su esposa. Además, les espantaba la po- sibilidad de que Freddy Malins pudiese apare- cer chispo. Por nada del mundo deseaban que alguna de las alumnas de Mary Jane pudiese verlo embriagado; y cuando se encontraba en tal estado era, en ocasiones, muy difícil de tra- tar. Freddy Malins siempre llegaba tarde, pero se preguntaron qué podía estar demorando a Gabriel; y eso era lo que les llevaba cada dos minutos hasta la barandilla para preguntarle a Lily si Gabriel o Freddy habían llegado.
—Oh, señor Conroy —le dijo Lily a Gabriel nada más abrirle la puerta—. La señorita Kate y la señorita Julia creían que no iba a llegar nunca. Buenas noches, señora Conroy.
CINCO CUENTOS DE JULIO CORTÁZAR PARA LEER EN LÍNEA
—Estoy seguro de que lo pensaban —dijo Gabriel—, pero se les olvida que aquí mi espo- sa tarda tres mortíferas horas en vestirse.
Gabriel permaneció sobre la alfombrilla, rascándose la nieve de las galochas, mientras Lily conducía a su esposa hasta el pie de las escaleras y anunciaba:
—Señorita Kate, aquí está la señora Conroy.
Kate y Julia descendieron de inmediato las oscuras escaleras a trompicones. Las dos be- saron a la esposa de Gabriel, dijeron que debía de estar más muerta que viva y le pregunta- ron si Gabriel había venido con ella.
—¡Estoy aquí, puntual como el correo, tía Kate! Subid. Yo ahora voy —gritó Gabriel des- de la penumbra.
Continuó raspándose los pies vigorosamen- te mientras las mujeres subían, riendo, hacia el vestidor de las damas. Un ligero ribete de nieve se extendía como una capa sobre los hombros de su abrigo y como punteras sobre los extremos de sus galochas; y mientras los botones de su abrigo se deslizaban con un rui- do chirriante entre los ojales endurecidos por
la helada, un aire frío y fragante del exterior escapó de entre sus grietas y pliegues.
—¿Está nevando otra vez, señor Conroy? —preguntó Lily.
Le había precedido a la despensa para ayu- darle a quitarse el abrigo. Gabriel sonrió ante las tres sílabas con las que había pronunciado su apellido y la miró de reojo. Era una mucha- cha delgada todavía en edad de crecer, de tez pálida y cabello del color del heno. La luz de gas en la despensa la hacía parecer más pá- lida aún. Gabriel la había conocido cuando era niña y solía sentarse en el primer peldaño acunando una muñeca de trapo.
—Sí, Lily —respondió—, y creo que no parará en toda la noche.
Alzó la mirada hacia el techo de la despensa, que se sacudía con los pisotones y el arrastrar de pies sobre el suelo de arriba, escuchó un momento el piano y después observó a la mu- chacha, que estaba doblando cuidadosamente su abrigo sobre el extremo de un anaquel.
—Dime, Lily —dijo en tono afable—, ¿todavía vas a la escuela?
—Oh no, señor —respondió—. He terminado mis estudios por este año y los que vienen.
AUDIOCUENTOS GRATIS PARA NIÑOS
—Ah, entonces —dijo Gabriel con alegría—, supongo que cualquier día de estos te veremos casándote con tu garzón, ¿eh?
La muchacha le miró por encima del hom- bro y dijo con gran amargura:
—Los hombres de hoy en día son pura pala- brería, a ver qué pueden sacarte.
Gabriel se ruborizó, como si sintiera que ha- bía cometido un error y, sin mirar a la mucha- cha, se quitó las galochas con los pies y frotó enérgicamente con la bufanda sus zapatos de cuero bruñido.
Era un joven fornido, más bien alto. El color de sus mejillas empujaba hacia arriba llegando incluso hasta la frente, donde se diseminaba en un par de manchas informes de un rojo pá- lido; y en su rostro lampiño centelleaban sin descanso las lentes pulidas y la montura bri- llante y dorada de las gafas que apantallaban sus ojos delicados e inquietos. Llevaba el pelo negro y lustroso peinado con raya en el centro y cepillado en una prolongada curva detrás de las orejas, donde se rizaba ligeramente por de- bajo del surco marcado por el sombrero.
Cuando hubo terminado de sacarle brillo a los zapatos, se irguió y tiró hacia abajo del chaleco ajustándolo más a su rollizo cuerpo. A continuación sacó rápidamente una mone- da de su bolsillo.
—Oh Lily —dijo, lanzándola hacia las ma- nos de la muchacha—, es Navidad, ¿verdad? Así que… Aquí tienes un pequeño…
Se dirigió rápidamente hacia la puerta.
—¡Oh no, señor! —gritó ella, siguiéndole—. Sinceramente, señor, no podría aceptarlo.
—¡Es Navidad! ¡Navidad! —dijo Gabriel, casi trotando hacia las escaleras y gesticulan- do con la mano hacia ella como quitándole hierro al asunto.
La muchacha, viendo que había alcanzado las escaleras, dijo tras él:
—Bueno, gracias, señor.
Gabriel se detuvo frente a la puerta del salón, esperando a que terminase el vals, escuchan- do el arrastrar de pies y las faldas que barrían a su compás. Seguía perturbado por la amarga y repentina réplica de la muchacha. Le había provocado un abatimiento que intentó disipar colocándose los gemelos y el lazo de la cor- bata. Después extrajo del bolsillo del chaleco un pequeño papel y repasó las notas que había preparado para su discurso. No estaba del todo
seguro acerca de los versos de Robert Brow- ning, pues temía que fuesen demasiado eleva- dos para sus oyentes. Una cita que pudieran reconocer, de Shakespeare o de las Melodías7, resultaría más apropiada. El brusco golpear de los tacones de los hombres y el arrastrar de las suelas de sus zapatos le recordaron que su grado de cultura difería del suyo propio. Sólo quedaría en ridículo citándoles una poesía que eran incapaces de comprender. Pensarían que se estaba jactando de su educación superior. Fracasaría con ellos tal como había fracasado con la muchacha en la despensa. Había adop- tado un tono equivocado. Todo su discurso era un error desde el principio hasta el final, un fracaso absoluto.
Justo entonces sus tías y su esposa salieron del vestidor de las damas. Sus tías eran dos ancianas pequeñas vestidas con sencillez. La tía Julia era aproximadamente una pulgada más alta. Su pelo, recogido por encima de las orejas, era gris; y gris también, con sombras más oscuras, su rostro grande y flácido.
40.000 LIBROS PARA LEER GRATIS
Aun- que de constitución robusta y erguida, sus
ojos lentos y los labios separados le daban el aspecto de una mujer que no sabía dónde es- taba ni adónde se dirigía. La tía Kate era más vivaz. Su rostro, más saludable que el de su hermana, era todo frunces y surcos, como una manzana roja arrugada, y su pelo, trenzado de la misma manera anticuada, no había perdido su color de nuez madura.
Las dos besaron a Gabriel con sinceridad. Era su sobrino favorito, el hijo de su fallecida hermana mayor, Ellen, que se había casado con T. J. Conroy, de Puertos y Dársenas8.
—Gretta me cuenta que no váis a tomar un coche de regreso a Monkstown9 esta noche, Gabriel —dijo la tía Kate.
—No —dijo Gabriel, volviéndose hacia su esposa—, ya tuvimos bastante el año pasado, ¿verdad? ¿No recuerdas, tía Kate, el tremen- do resfriado que agarró Gretta? Las ventanas del coche traqueteando todo el camino y el viento del este colándose por las rendijas tan pronto como dejamos atrás Merrion10. Menu- da excursioncita. Gretta agarró un resfriado espantoso.
La tía Kate frunció severamente el ceño y asintió ante cada palabra.
—Tienes toda la razón, Gabriel, toda la razón —dijo—. Nunca se es demasiado cuidadoso.
—Claro que, si por Gretta fuera —dijo Ga- briel—, regresaría a casa caminando sobre la nieve si la dejasen.
La señora Conroy se echó a reír.
—No le haga caso, tía Kate —dijo—. Fran- camente es un pesado tremendo, con las gafas verdes que le pone todas las noches a Tom para los ojos11, haciéndole usar las pesas y obligan- do a Eva a comerse el frangollo. ¡Pobre cría! ¡Y eso que odia simplemente verlo! ¡Ah! ¡Nunca adivinaría lo que me obliga a ponerme ahora!
Estalló en una carcajada y miró a su esposo, cuyos ojos admirativos y felices habían esta- do ascendiendo por su vestido hacia su rostro y su pelo. Las dos tías también rieron con ga- nas, pues lo solícito de Gabriel era una broma recurrente entre ellas.
—¡Galochas! —dijo la señora Conroy—. Es lo último. Cada vez que el suelo está húme- do debo ponerme mis galochas. Incluso esta noche, quería que me las pusiera, pero me he negado. Lo próximo será comprarme un traje de buzo.
Gabriel rió nerviosamente y se palmeó tran- quilizadoramente la corbata, mientras la tía Kate prácticamente se doblaba sobre sí mis- ma, debido al entusiasmo con el que recibió el chiste. La sonrisa pronto desapareció del rostro de la tía Julia y sus ojos sin brillo se dirigieron hacia el rostro de su sobrino. Tras una pausa, preguntó:
—¿Y qué son las galochas, Gabriel?
—¡Galochas, Julia! —exclamó su herma- na—. Por el amor del cielo, ¿no sabes lo que son las galochas? Se las pone una sobre… so- bre las botas, Gretta, ¿verdad?
—Sí —dijo la señora Conroy—. Unos artilu-
gios de gutapercha. Ahora los dos tenemos un par cada uno. Gabriel dice que todo el mundo las usa en el continente.
—Oh, en el continente —murmuró la tía Ju- lia, asintiendo lentamente con la cabeza.
Gabriel arrugó el entrecejo, como si estu- viera ligeramente enfadado.
—No son nada extraordinario, pero a Gretta le hacen mucha gracia porque dice que la pa- labra le recuerda a los Christy Minstrels.
—Pero dime, Gabriel —dijo la tía Kate, con agudo tacto—. Por supuesto, te habrás encarga- do de la habitación. Gretta estaba diciendo…
—Oh, la habitación está muy bien —res- pondió Gabriel—. He hecho una reserva en el Gresham.
—Ciertamente —dijo la tía Kate— es de lejos lo mejor que podrías haber hecho. Y los niños, Gretta, ¿no estás preocupada por ellos?
—Oh, sólo es una noche —dijo la señora Conroy—. Además, Bessie cuidará de ellos.
—Ciertamente —repitió la tía Kate—. ¡Qué consuelo tener una muchacha así, de la que se puede depender! Francamente no sé que pasa últimamente con nuestra Lily. No es en absoluto la chica que solía ser.
Gabriel estaba a punto de hacerle a su tía algunas preguntas al respecto, pero ésta se apartó repentinamente para observar a su hermana, que había comenzado a descender las escaleras y estaba estirando el cuello por encima de la barandilla.
—¿Se puede saber —dijo casi con irritación— adónde va Julia ahora? ¡Julia! ¡Julia! ¿Adónde vas?
Julia, que había descendido a medias un tra- mo, regresó y anunció blandamente:
—Ha llegado Freddy.
Al mismo tiempo, un estallido de aplausos y una última floritura de la pianista indicaron que el vals había terminado. La puerta del sa- lón se abrió desde el interior y salieron algunas
parejas. La tía Kate se llevó apresuradamente a Gabriel a un lado y le susurró al oído:
—Gabriel, sé bueno, baja discretamente y comprueba que esté bien, y no le dejes subir si está piripi. Estoy segura de que está piripi. Seguro que lo está.
Gabriel se acercó a las escaleras y escu- chó por encima de la barandilla. Pudo oír a dos personas que charlaban en la despensa. Después reconoció la risa de Freddy Malins. Descendió ruidosamente las escaleras.
—Qué alivio —le dijo la tía Kate a la señora Conroy— tener a Gabriel aquí. Siempre me siento más tranquila cuando está aquí… Ju- lia, aquí la señorita Daly y la señorita Power tomarán un refrigerio. Gracias por su bellísi- mo vals, señorita Daly. Hemos pasado un rato muy agradable.
Un hombre alto de rostro apergaminado, mostacho rígido y canoso y piel atezada, que pasaba junto a ellas con su acompañante, dijo:
—¿Y no podríamos tomar nosotros algún re- frigerio también, señorita Morkan?
—Julia —dijo la tía Kate sumariamente—, aquí tenemos al señor Browne y a la señorita
LEE LOS 5 LIBROS MÁS EXTRAÑOS EN LA HISTORIA
Furlong. Llévales adentro, Julia, con la señorita Daly y la señorita Power.
—Soy el hombre adecuado para ellas —dijo el señor Browne, frunciendo los labios hasta encrespar el mostacho y sonriendo con todas sus arrugas—. Sabe, señorita Morkan, el mo- tivo de que las damas me aprecien tanto es…
No terminó la frase, pues, viendo que la tía Kate se había alejado demasiado como para oírle, condujo de inmediato a las tres jóvenes hasta la sala trasera. El centro de la estancia estaba ocupado por dos mesas cuadradas si- tuadas una junto a la otra, sobre las que la tía Julia y el vigilante estaban estirando y alisan- do un gran mantel. Sobre el aparador había dispuestos platos y escudillas, y copas y ma- nojos de cuchillos y tenedores y cucharas. La tapa superior del piano de pared también ser- vía como aparadora para los embutidos y los dulces. Junto a un aparador más pequeño, en un rincón, dos jóvenes bebían hop-bitters14.
El señor Browne guió hasta allí a sus prote- gidas y las invitó a todas, en broma, a tomar
un poco de ponche, caliente, fuerte y dulce. Como dijeron que nunca tomaban nada que fuese fuerte, abrió tres botellas de limonada para ellas. A continuación le pidió a uno de los jóvenes que se hiciese a un lado y, apode- rándose de la frasca, se sirvió una buena me- dida de whisky. Los jóvenes le miraron con respeto mientras daba un sorbo de prueba.
—Gracias a Dios —dijo sonriendo—, justo lo que me había recetado el médico.
Su apergaminado rostro se quebró en una sonrisa más amplia, y las tres jóvenes damas rieron creando un eco musical a su humora- da, cimbreando los cuerpos adelante y atrás, con nerviosas sacudidas de los hombros. La más osada dijo:
—Oh, vamos, señor Browne, estoy segura de que el médico nunca le ha recetado nada parecido.
El señor Browne le dio otro sorbo a su whis- ky y dijo, imitándola furtivamente:
—Bueno, verá usted, yo es que soy como la famosa señora Cassidy, la cual supuestamente dijo: «Mira, Mary Grimes, si no lo tomo, oblí- game a tomarlo, pues siento que lo necesito».
Su acalorado rostro se había inclinado hacia
delante con un exceso de familiaridad a la vez que su voz asumía un acento canallesco de Dublín, de modo que las tres jóvenes, con un solo instinto, recibieron su discurso en silen- cio. La señorita Furlong, que era una de las alumnas de Mary Jane, le preguntó a la seño- rita Daly el título del hermoso vals que había interpretado; y el señor Browne, viéndose ig- norado, se volvió prontamente hacia los dos muchachos, más apreciativos.
Una mujer joven de rostro rubicundo, con un vestido de flores estampado, entró en la sala, palmeando excitadamente y gritando:
—¡Cuadrillas! ¡Cuadrillas15!
Pisándole los talones llegó la tía Kate, gri- tando:
—¡Dos caballeros y tres señoritas, Mary Jane!
—Oh, aquí tenemos al señor Bergin y al se- ñor Kerrigan —dijo Mary Jane—. Señor Ke- rrigan, ¿querrá bailar con la señorita Power? Señorita Furlong, ¿me permite que le consiga un compañero de baile? El señor Bergin. Oh, con eso bastará por ahora.
—Tres señoritas, Mary Jane —dijo la tía Kate.
Los dos caballeretes preguntaron a las mu- chachas si les concederían el placer, y Mary Jane se volvió hacia la señorita Daly.
—Oh, señorita Daly, sería terriblemente amable por su parte, después de haber tocado las dos últimas piezas, pero francamente, an- damos tan escasas de damas esta noche…
—No me importa en lo más mínimo, seño- rita Morkan.
—Ah, pero tengo una buena pareja para us- ted, don Bartell D’Arcy, el tenor. Más tarde le convenceré para que cante. Todo Dublín se deshace en elogios.
—¡Una voz estupenda, estupenda! —dijo la tía Kate.
Como el piano había comenzado dos veces el preludio al primer movimiento, Mary Jane hizo salir rápidamente de la sala a sus reclu- tas. Apenas se habían marchado cuando la tía Julia vagó lentamente hasta el interior de la estancia, volviéndose hacia atrás para obser- var algo.
—¿Qué sucede, Julia? —preguntó la tía Kate nerviosamente—. ¿Quién es?
Julia, que acarreaba una pila de servilletas
para la mesa, se giró hacia su hermana y dijo, sencillamente, como si la pregunta le hubiera sorprendido:
—Sólo es Freddy, Kate, y Gabriel que le acompaña.
De hecho, justo tras ella, pudo verse a Ga- briel guiando a Freddy Malins a través del re- llano. Este último, un hombre joven de unos cuarenta años, era del tamaño y la constitu- ción de Gabriel, con los hombros muy redon- dos. Su rostro era carnoso y pálido, tocado de color únicamente en los anchos y colgantes lóbulos de las orejas y en las amplias fosas na- sales. Tenía rasgos burdos, la nariz roma, el ceño convexo y en retirada, labios túmidos y protuberantes. Sus párpados caídos y el desor- den de sus exiguos cabellos le daban aspecto de adormecido. Se estaba riendo chillonamen- te y de buena gana, a causa de una historia que le había contado a Gabriel mientras su- bían las escaleras, al tiempo que se restregaba los nudillos del puño izquierdo hacia atrás y hacia delante contra el ojo izquierdo.
—Buenas noches, Freddy —dijo la tía Julia.
Freddy Malins saludó a las señoritas Morkan de manera aparentemente descuidada debido a
su habitual ronquera y después, viendo que el señor Browne le estaba sonriendo desde el apa- rador, cruzó la habitación con piernas más bien temblorosas y comenzó a repetir en voz baja la historia que acababa de contarle a Gabriel.
—No está tan mal, ¿verdad? —le dijo la tía Kate a Gabriel.
Gabriel tenía las cejas torvas, pero las alzó rápidamente para responder:
—Oh, no, apenas se le nota.
—¡Qué muchacho tan terrible! —dijo ella—. Y eso que su pobre madre le hizo jurar en No- chevieja que no volvería a beber. Pero vamos, Gabriel, vamos al salón.
Antes de salir de la estancia con Gabriel, la tía Kate le hizo una señal al señor Browne, frunciendo el ceño y sacudiendo el dedo índice a modo de advertencia. El señor Browne asin- tió a modo de respuesta y, cuando la tía Kate se hubo marchado, le dijo a Freddy Malins:
—Bueno, Teddy, ahora te voy a servir un buen vaso de limonada a modo de reconsti- tuyente.
Freddy Malins, que se estaba acercando al clímax de su historia, rechazó impacientemen- te la oferta con un aspaviento, pero el señor
Browne, tras haber llamado antes la atención de Freddy Malins hacia cierto desatavío en su vestimenta, llenó un vaso con limonada y se lo tendió. La mano izquierda de Freddy Ma- lins aceptó mecánicamente el vaso, mientras su mano derecha se afanaba en el mecánico reajuste de su traje. El señor Browne, cuyo ros- tro volvía a mostrar las arrugas de la hilaridad, se sirvió un vaso de whisky mientras Freddy Malins estallaba, antes de haber alcanzado del todo el clímax de su historia, en una especie de risa chillona y bronquítica y, dejando de lado su vaso desbordado y sin probar, comenzó a restregarse los nudillos del puño izquierdo ha- cia atrás y hacia delante contra el ojo izquier- do, repitiendo palabras de su última frase todo lo bien que se lo permitía el ataque de risa.

Cinthia Flores
Fotógrafa, Reportera y Redactora cultural en Yaconic. Licenciada en Artes Visuales (UNAM), mi columna se especializa en la estética gótica, la arquitectura alternativa y el diseño de moda dark. Con una perspectiva forjada en medios como Infobae y PÓLVORA rock, utilizo mi lente y mi pluma para analizar el significado, la historia y la materialización de las subculturas visuales. Si buscas una inmersión profunda en la cultura oscura desde una mirada crítica y documentada, este es tu espacio.